Durante la mayor parte de la evolución humana, la lactosa de la leche fue -esencialmente- una toxina perniciosa para los adultos. Sin embargo, hace unos 12.000 años más o menos, las sociedades humanas comenzaron a asentarse… aprendieron a cultivar y a domesticar animales. Y fruto de esta conveniente crianza de animales, fueron apareciendo algunos subproductos muy provechosos derivados de la leche de vaca, cabra, etc.
En un primer momento, la cantidad de lactosa que de la leche sin procesar era demasiado para que el organismo humano pudiera tolerarlo. Afortunadamente, los productos derivados de la fermentación de esta misma leche, como quesos, requesones o yogures, tenían una concentración menor de lactosa… por lo que los adultos sí podían consumirlos.
Allá por el año 5.000 aC, una familia que habitaba en lo que hoy conocemos como Europa, empezó a desarrollar una mutación genética que le permitía mantener la producción de lactasa (una hormona que permite digerir la lactosa) más allá de la infancia. Gracias a esta mutación, su metabolismo digestivo no cambiaba después del destete… lo que permitió un cambio radical en los hábitos alimenticios humanos.
Noticia completa en La Razón.






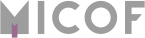
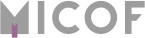


 Farmacias abiertas y de urgencia más cercanas
Farmacias abiertas y de urgencia más cercanas