Queratina, azufre, cisteína, agua, lípidos, hierro, zinc, calcio… muchas sustancias resumidas en una palabra: uña. Esta estructura dura, trilaminar y constituida por tres capas está formada por todos los compuestos mencionados. Se trata de una barrera protectora de las terminaciones nerviosas y los tejidos blandos ubicados en la punta de los dedos. Así, esta superficie lisa defiende al cuerpo de posibles lesiones o impactos. Sin embargo, hay un enemigo más con el que no cuenta: nosotros mismos.
La costumbre de morderse las uñas, conocida como onicofagia, es bastante habitual. De acuerdo con la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), se calcula que un 30% de los niños de entre siete y diez años la tienen, porcentaje que asciende hasta el 45% en el caso de los adolescentes. Según la entidad médica, “en ocasiones, no sólo se comen las uñas, sino también la cutícula de la piel vecina, lo que llamamos los padrastros. Con frecuencia, conlleva otros trastornos compulsivos, como la tricotilomanía y la tricofagia, consistente en arrancarse y comerse el cabello, o la mucomanía, es decir, comerse secreciones o mocos”.
No obstante, no se trata de una práctica exclusiva de la infancia, pues es propia también entre los adultos. “En estos tiempos que corren de tanto estrés asociado a tensión social, laboral y psicosocial, adquirimos malos hábitos que nos permiten tener una sensación de liberación de este estado de ansiedad", responde a CuídatePlus Airam Jenny Dávalos Marín, coordinadora del Grupo de Trabajo de Dermatología de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).
Así, la experta recalca que en periodos de ansiedad, angustia o depresión, se puede desarrollar este hábito compulsivo “como forma de disminuir ese estado de estrés psicológico”. En este sentido, “cualquier afectación del estado de ánimo puede desencadenar inconscientemente y de una manera frenética este impulso”.






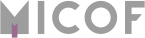



 Farmacias abiertas y de urgencia más cercanas
Farmacias abiertas y de urgencia más cercanas