FUENTE: El País
La medicina es como la geología. No progresa de manera paulatina, sino que se estanca durante largos lapsos, puntuados por breves periodos de creatividad. Y de muerte. La duplicación de la esperanza de vida durante el siglo XX —de los 40 a los 80 años en los países occidentales— tuvo solo tres causas de excepcional importancia: el saneamiento de las aguas, los programas de vacunación y los antibióticos, desarrollados a partir de la penicilina de Fleming en la II Guerra Mundial. Pero los antibióticos se están muriendo de éxito porque los usamos tanto que hemos forzado a las bacterias a evolucionar para neutralizarlos. La era de Fleming puede estar tocando a su fin. Y aún no tenemos un buen relevo.
Que los antibióticos dejen de funcionar no implica que vayamos a volver a las eras oscuras de la lepra, el cólera y la tuberculosis, cuando la forma más sofisticada de guerra bacteriológica consistía en tirar una vaca infectada por encima de las defensas (no se rían: la peste negra que masacró Europa en el siglo XIV pudo muy bien empezar así). Las pandemias bacterianas que cambiaban el curso de la historia no volverán. No al menos mientras no arruinemos el alcantarillado y las campañas de vacunación.
Pero eso no resta un ápice de gravedad al problema. El año pasado murieron 700.000 pacientes en el mundo por culpa de la resistencia a los antibióticos y, de seguir las tendencias actuales, alcanzaremos los 10 millones en 2050. Lo peor de estos cálculos, sin embargo, es que obviamente no pueden tener en cuenta lo impredecible, y la tasa de evolución de las bacterias encaja en esa categoría. La evolución microbiana es bastante rápida cuando el entorno lo exige. Y el abuso de los antibióticos ha creado ya ese entorno. No solo en el mundo desarrollado, sino también en la parte del otro mundo que ha empezado a importar nuestras costumbres.
Hay hechos que son noticia porque acaban de ocurrir en el último día, y luego caen en el olvido con la misma rapidez. La resistencia a los antibióticos es noticia por todo lo contrario. Su percepción es tan antigua como la primera utilización extendida de la penicilina, durante la II Guerra Mundial. El mismo Ernst Chain que, junto a Walter Florey, purificó la penicilina y la llevó a sus primeros ensayos clínicos, descubrió ya en los inicios de los años cuarenta una enzima, la beta-lactamasa, que era segregada por otras bacterias y destruía el antibiótico con eficacia.
La invención de los antibióticos fue un golpe de genio de Fleming, Chain, Florey y los demás clásicos del género. El final de la era de los antibióticos, sin embargo, se debe más bien a un mal hábito masivo, un paradigma de la estupidez colectiva, donde médicos, farmacéuticos y pacientes —es decir, todo el mundo— han colaborado durante décadas para arruinar la eficacia de una de las herramientas esenciales de la medicina moderna.
La situación ha ido empeorando paulatinamente hasta llegar a la calamidad actual. Los CDC de Atlanta (centros para el control de enfermedades de Estados Unidos, una referencia mundial en el sector) han calculado que los casos de sepsis (infección generalizada) aumentaron de 620.000 (en 2000) hasta 1,14 millones (en 2008) solo en EE UU, con el número de muertes superando las 200.000 en ese año, y todo indica que la tendencia se ha mantenido en el último decenio. Estados Unidos, obviamente, no es el país del mundo que está peor en esta cuestión. Solo es el que se ha tomado más en serio la obtención de datos al respecto.
Sigamos con los datos duros, que son el fundamento de toda comprensión del mundo. Una revisión sobre la resistencia a los antibióticos encargada por el Gobierno británico al anterior economista jefe de Goldman Sachs, Jim O’Neill —más conocido en la City como Lord O’Neill—, la mortalidad que causarán las bacterias resistentes de seguir las tendencias actuales arrancará un mordisco del 3% al PIB mundial hacia mitad de este siglo.
Es verdad que estos cálculos se parecen demasiado al augurio, de finales del siglo XIX, de que las calles de Londres estarían cubiertas bajo estratos de excrementos de caballo en unas pocas décadas. Pero recuerden que la amenaza de los excrementos no fue refutada por la filosofía, sino por la tecnología: la invención del automóvil. Del mismo modo, solo la ciencia podrá salvarnos de los negros augurios que pesan sobre la medicina de las infecciones.
Entre las mayores amenazas que se ciernen sobre la eficacia de los antibióticos, tal vez sea la ignorancia la más dolorosa. Un Eurobarómetro del mes de junio reveló que la mitad de los españoles no sabe para qué sirven los antibióticos. Quizá no por casualidad, España es el país de la UE donde más crece el uso de estos medicamentos. El atraso secular de la ciencia en este país tiene estas consecuencias, y otras aún peores.
Sobre esta cuestión hay dos lecciones necesarias, la fácil y la difícil. La fácil es que los antibióticos matan a las bacterias, no a los virus ni a los hongos, y que por tanto no sirven de nada contra la mayoría de las enfermedades contra las que se los receta en todo el mundo desarrollado. Los médicos saben esto, por supuesto, pero tienden a curarse en salud ante el riesgo de que se les agrave un paciente. Y esto no daña al paciente, ni por tanto al médico, pero sí a la sociedad en su conjunto, que se ve cada vez más expuesta a las bacterias resistentes creadas por ese paciente y ese médico.
El problema no está solo en los hospitales, las farmacias y los centros de salud. Una parte significativa de las resistencias a los antibióticos se debe a unas prácticas ganaderas discutibles, incluso en el contexto de los tratados transatlánticos de libre comercio. Una práctica común de los ganaderos es echar antibióticos a los piensos. No porque sus vacas estén enfermas, sino porque las hacen crecer más deprisa. La UE tiene unas regulaciones más estrictas que EE UU sobre estos antibióticos agrícolas. El problema es que las bacterias resistentes no necesitan pasaporte.
Los científicos están trabajando en la próxima era de la medicina contra las enfermedades infecciosas. Pero si hay un rasgo que caracteriza a los grandes avances científicos es que son impredecibles. Mientras llega la próxima penicilina de Fleming, será mejor que nos comportemos como racionalidad. Aunque ese no sea nuestro fuerte, realmente.






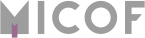
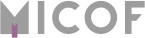


 Farmacias abiertas y de urgencia más cercanas
Farmacias abiertas y de urgencia más cercanas